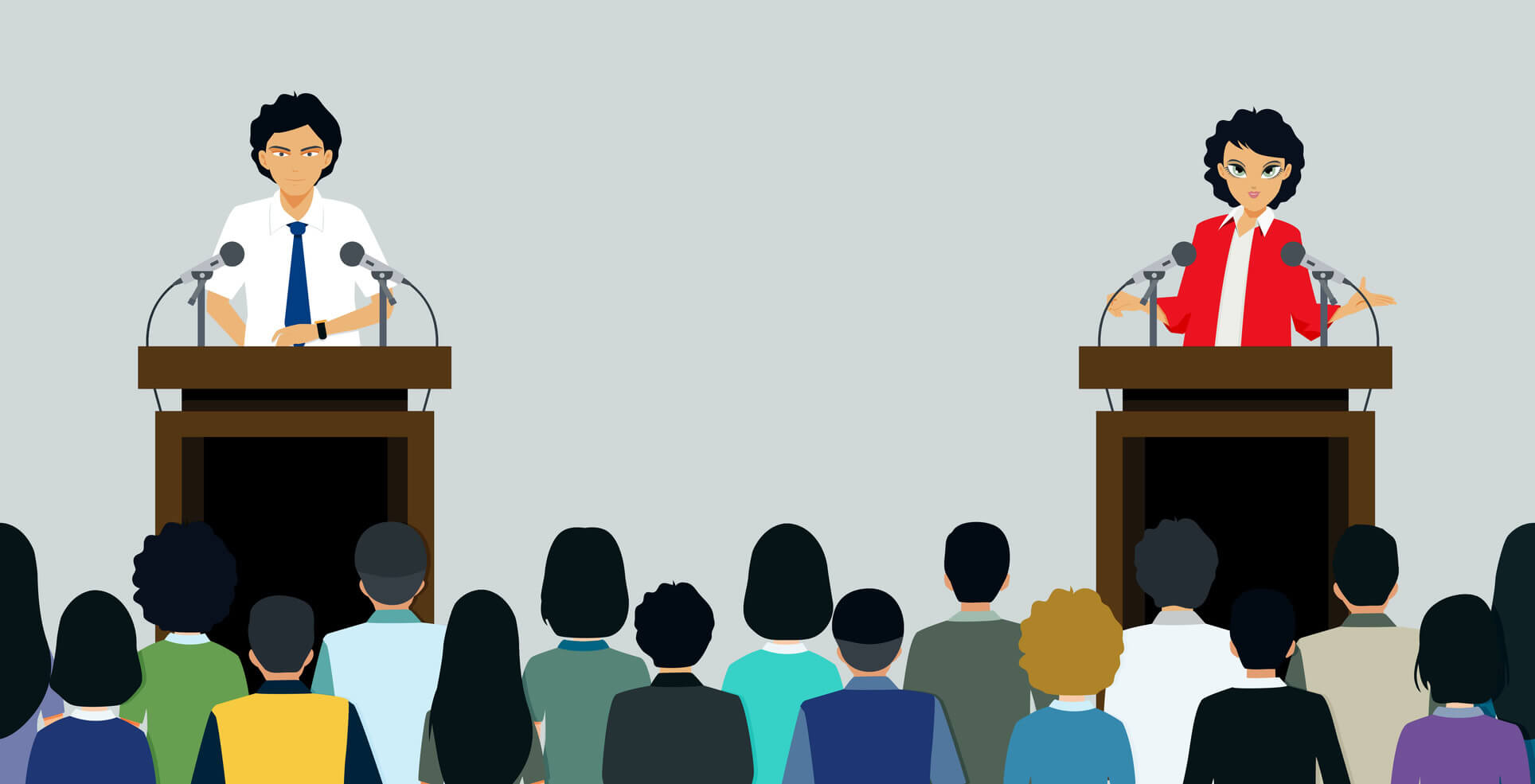José Woldenberg
En un libro reciente, Cartas a una joven desencantada con la democracia, intenté resumir en un capítulo esos valores y esos principios que son los que explican la superioridad moral y política de la democracia en relación a cualquier otro régimen de gobierno. Lo transcribo y edito porque (creo) ayuda a entender lo que debería ser la educación cívica.
Hay una serie de valores y principios de la democracia que se conjugan con procedimientos que al pensarlos aclaran el porqué de su superioridad en relación a otras formas de gobierno. Es posible que lo que a continuación escriba resulte elemental, incluso obvio. Pero en ocasiones lo elemental es lo fundamental…
…La piedra fundadora de la democracia es la del reconocimiento del pluralismo como un capital social que hay que preservar y robustecer. Si de verdad la sociedad tuviera una sola sensibilidad, una sola pulsión, un solo interés, todo el edificio democrático carecería de sentido. Sería no solo artificial, sino innecesario. Pero como cualquier persona lo puede constatar por la vía más simple de hablar con sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, vivimos con otros que suelen tener visiones, intereses e iniciativas distintas a las nuestras. Y… la diferencia mayor de la democracia como régimen de gobierno y otros es precisamente que la primera reconoce la legitimidad de esas expresiones e intenta ofrecer un cauce para su expresión y convivencia. Por el contrario, autoritarismos de izquierda y derecha lo que intentan es homogenizar lo que es diverso y solo reconocen como legítimos a aquellos que se afilian a sus posiciones.
Ahora bien, si el pluralismo es algo connatural a las sociedades (por lo menos a las modernas), hay que saber vivir con él. Se desprende de la valoración positiva de la diversidad la noción de tolerancia. Si bajo esquemas integristas la pluralidad debe ser combatida, perseguida e incluso aniquilada, en democracia estamos obligados a “tolerar” a quienes no comulgan con nuestras convicciones. El derecho que los otros tienen a expresar puntos de vista singulares y contrarios a otros, a iniciar debates e iniciativas, es connatural a la naturaleza democrática de un régimen. Ahora bien, sin embargo, no se trata de una tolerancia absoluta. Se tolera, se convive con aquellos que han aceptado las reglas del juego democrático, es decir, que aceptan convivir con aquellos que no necesariamente se alinean con sus aspiraciones, tesis, convicciones. No obstante se trata de asentar un resorte que no es natural. Todos lo sabemos y todos conocemos a personas para las cuales sus ideas, análisis, ideología, intereses son los buenos y legítimos y quienes lo contradicen no son más que expresión de las fuerzas del mal. Esas personas, que suman legiones, no están capacitadas para vivir rodeadas de aquellos que las contradicen. Y ese resorte suele poner en acto también a organizaciones y partidos que se sienten poseedoras de la verdad y la luz. Creo que a la tolerancia algunos llegan por convicción, pero los más arriban a ella por necesidad: porque encuentran que en el día a día existen otros cuyos resortes son distintos a los propios y se resignan a vivir con ellos porque saben o intuyen que no aceptarlos solo desencadenaría conflictos mayores.
Pero pluralismo y tolerancia son apenas los primeros eslabones de la cadena. Si todo mundo (personas, organizaciones, partidos, gobiernos) se plantaran a la mitad del foro para desplegar cada uno su propio monólogo, estaríamos ante una especie de teatro del absurdo ingobernable. Se intenta entonces que los diferentes diagnósticos y propuestas que existen en una sociedad dada puedan expresarse y rivalizar entre ellos a través de una competencia regulada. Busca ser civilizada, es decir que reproduzca y valore los argumentos; pacífica y no violenta; con la participación de los ciudadanos y no que los asuntos que incumben a todos se resuelvan en lo “oscurito”; y para ello se construyen normas e instituciones que permitan y fomenten la convivencia y competencia de la diversidad, y permitiendo a individuos y asociaciones ejercer sus respectivos derechos.
Precisamente porque la democracia trata de una competencia regulada entre diferentes propuestas es que se requiere un principio que permita decidir entre la diversidad de ofertas que se encuentran en juego. Es un valor procedimental que tiene una enorme carga estratégica. Se trata del principio de mayoría. Es decir, que aquella posición que logre el mayor número de adhesiones ciudadanas es la legitimada para (digamos) gobernar. Ese principio de mayoría no es sinónimo de tener la razón, pero ofrece la fórmula para decidir en asuntos controvertibles.
La mayoría, en democracia, siempre es contingente. No como en los regímenes autoritarios en los que una fuerza o un partido se autonombran los representantes auténticos del pueblo de una vez y para siempre. Además, se trata de una mayoría que está obligada a actuar dentro de un marco constitucional y legal que fija sus alcances y límites. Por supuesto puede aspirar a modificar dicho marco pero tiene que hacerlo siguiendo los mecanismos y procedimientos fijados en la propia normatividad. Ese principio de legalidad es central. Porque eventualmente una mayoría —insistimos contingente— podría intentar acabar con las normas que hacen posible la reproducción de la pluralidad. Pero en ese momento estaría vulnerando uno de los pilares del edificio democrático. Debemos suponer que la legalidad es el dique que protege a los integrantes de una sociedad de los eventuales tratos arbitrarios y discrecionales por parte de las autoridades e incluso de la mayoría circunstancial.
La mecánica democrática genera mayoría y minorías —repito—ambas contingentes. Y si no existen las condiciones para que una minoría se convierta en mayoría es que algo está fallando. Porque las minorías no solo tienen derechos sino que uno de los más relevantes es el de poder desplegar sus potencialidades para eventualmente lograr la adhesión de la mayoría. Las minorías en democracia no solo tienen derecho a existir, a organizarse, a expresarse, sino también a convertirse en mayoría. Ese es un toque de orgullo de los sistemas democráticos. Mientras en los regímenes autoritarios las minorías son proscritas y se les conculcan sus derechos, el democrático está obligado a garantizarlos. Y es la mecánica entre mayoría y minorías la que define el funcionamiento de un régimen particular.
Decía que la contienda política se da en un determinado marco de legalidad y éste para ser democrático debe suponer la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Sin fueros, sin discriminaciones, sin exclusiones. Es una ley “peculiar” que pretende universalizar derechos y obligaciones. Porque en democracia se supone que ni la riqueza, ni la propiedad ni el sexo ni la religión ni el color de la piel ni la ideología deben traducirse en privilegios. Cierto, las desigualdades sociales forjan situaciones extremadamente distintas e incluso en la práctica hacen que millones de personas no puedan ejercer sus derechos. Pero estoy hablando de un deber ser de la democracia: el que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Una aspiración que trasciende las castas o las exclusiones por muy diversos motivos. Esa igualdad jurídica que no acaba con las desigualdades reales (y que algunas corrientes han considerado, por ello, una mera ficción), es el basamento a partir del cual se puede construir un entramado democrático.
Lo anterior es el pre requisito en la forja de una categoría que apareció junto con la democracia: la ciudadanía. Hombres y mujeres con capacidad de discernir racionalmente entre las ofertas que se les presentan y que pueden y deben ser sujetos de la acción política (no objetos). El ciudadano, pues, está capacitado para participar en los asuntos que a todos competen y es resultado de un largo proceso histórico. Los ciudadanos no aparecieron por arte de magia ni de la noche a la mañana. Son la desembocadura de los procesos de modernización y la expresión decantada de la idea de que los individuos —base del sistema político democrático— son sujetos con derechos y obligaciones. Es la democracia el único sistema político que necesita e intenta ampliar y fortalecer los derechos de los ciudadanos. Por el contrario, en los regímenes autoritarios existe un resorte bien aceitado que de manera permanente intenta restringirlos a favor de las instituciones estatales.
Es entonces en el conjunto de los ciudadanos donde reside la soberanía popular. Hoy esto resulta una verdad de Perogrullo. Pero no siempre fue así. Antes los gobiernos asumían su legitimidad por derivación de una entidad metafísica o gracias a un poder terrenal selectivo del que se excluía a la mayoría de las personas. Hoy, para la democracia la fuente de todo poder debe emanar de la voluntad popular que es soberana.
…Estamos hablando en términos conceptuales. Y entre ellos y la realidad existe siempre tensión e incluso problemas de correspondencia. Pero vale la pena hacer visibles los valores y principios de la democracia porque esos ideales la vuelven singular y reconocible… Si en teoría los gobernantes dependen de la voluntad popular, los primeros emanan de los segundos y están obligados a rendir cuentas. Es el voto de los ciudadanos el que los convierte en gobernantes o legisladores, por ello se dice que son representantes. No es la herencia (como en las monarquías), ni la fuerza (como en las dictaduras militares), ni Dios (como en las teocracias), de dónde deviene la legitimidad para gobernar, sino del pueblo, esa constelación contradictoria, que en democracia se expresa a través del voto.
Así, si al presidente, los gobernadores, los presidentes municipales, los senadores y diputados, se les considera representantes del pueblo, eventualmente la misma puede ser revocada. La representación está ligada a la democracia moderna. Dada la extensión de las comunidades nacionales y del número de ciudadanos que las integran no hay democracia que no sea representativa. Las fórmulas de democracia directa pueden coadyuvar en determinados momentos a consultar directamente a la comunidad, pero por la densidad de la misma pero también por la complejidad de muchos de los asuntos que deben ser resueltos, la democracia representativa hoy es sinónimo de democracia a secas.
Dado entonces que los mandatos para gobernar o legislar surgen de la voluntad popular, esa misma voluntad puede ser cambiante. Todo gobierno democrático está sujeto a tiempos y procedimientos a través de los cuales es juzgado. Obtiene un mandato por tiempo determinado y luego la soberanía debe de nuevo pronunciarse. La democracia es un sistema de instituciones que perviven y de representantes que cambian. Y esa cualidad tiende a conjugar estabilidad y cambio, pero un cambio que en términos teóricos no tiene por qué conllevar inestabilidad. (Incluso en algunas Constituciones existen mecanismos para revocar el mandato antes de que el período para el cual fueron electos los ejecutivos hubiese concluido).
Si lo anterior se cumple, y debe cumplirse, quiere decir que la democracia permite la alternancia, el relevo en los gobiernos sin el costoso expediente de la sangre (como quería Popper). Los sistemas totalitarios, autoritarios, cerrados o excluyentes, suelen generar un sentimiento de impotencia y desesperación entre los desplazados, y por ello las tensiones que se producen no encuentran un campo institucional para plantearse y eventualmente resolverse. Por el contrario, en democracia los conflictos y diferencias encuentran un campo institucional para remediarse y las posibilidades de recambio por una vía pacífica y participativa pueden ensancharse. Eso —otra vez en teoría— debe derivar en paz social. No la paz de los sepulcros a la que aluden los autoritarios, sino la paz en donde los conflictos encuentran una vía civilizada para resolverse.
Es ese escenario institucional el que permite la convivencia de la diversidad de opciones políticas. La democracia no es un sistema que plantee el dilema de tú o yo, sino que intenta ofrecer un espacio a las diferentes corrientes de pensamiento y políticas construyendo un espacio para “nosotros” y los “otros”. Es la “Y” la que resulta crucial, porque la “O” solo puede presagiar conflictos sin fin.
Y… para que todo lo anterior adquiera cabal sentido, es imprescindible la participación ciudadana. Los regímenes autoritarios intentan que las personas se recluyan en la vida privada porque los asuntos públicos son asunto de unos cuantos. En democracia y en teoría se supone que el sujeto fundamental de toda la mecánica es el ciudadano. Por supuesto cuando se vota por los representantes, pero también cuando se proponen agendas y recetas en el escenario público, cuando se marcha o se realiza una huelga, cuando se discute y propone, cuando se generan agendas alternativas. Se supone que la democracia dilata el espacio público y existe la posibilidad de participación y condiciones para fortalecerla.
Es esa participación la que logra que en el espacio público aparezcan las voces de intereses diversos. No una sola voz, una sola ideología, un solo ideario, un solo provecho, sino el abigarrado y denso concierto de voces discordantes que palpitan en las sociedades modernas. Lo cual, para ser efectivos, induce a la organización. Es en democracia y solo en ella cuando vemos emerger con fuerza a la sociedad civil (es decir, una sociedad organizada) que porta sus propias preocupaciones e iniciativas. Y se asume que para hacerlas avanzar se requiere de un mínimo de organización. Si lo anterior se cumple estaríamos en presencia de una gobernabilidad construida con apoyo ciudadano. Y en ese marco también, se supone otra vez, que los derechos individuales podrán ejercerse a plenitud.
Así…por lo menos en el plano de los principios y los valores, la democracia resulta muy superior a otros arreglos de gobierno. Porque son esos valores y esos principios que palpitan en el planteamiento democrático lo que convierten a la democracia en un ideal. Un ideal que quizá nunca se cumpla de manera completa en la realidad pero que sirve, como decía Sartori, para intentar acercar la realidad a ese ideal…
José Woldenberg
Maestro en Estudios Latinoamericanos y doctor en Ciencia Política por la UNAM, de donde es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Publicado originalmente en www.xcampusmilenio.mx